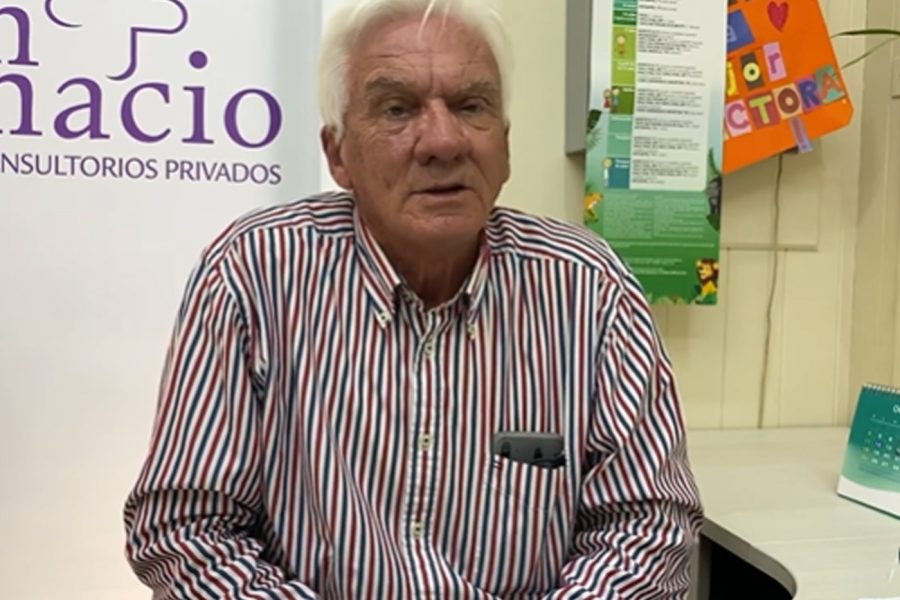Muerte súbita en jóvenes
Alerta por al aumento de casos
En los últimos meses, se han hecho público múltiples casos y esto generó inquietud en amplios sectores de la sociedad. ¿Qué prevé la ley y qué formas de prevención existen? Entre fines de septiembre y principios de octubre. En dos semanas, seis niños perdieron la vida sólo en Córdoba por muerte súbita. Una alerta para tener en cuenta. Sin estadísticas oficiales, el fenómeno se convierte en un problema de salud que exigen concientización y prevención. ETHICA DIGITAL, tras una breve introducción que da cuenta de los hechos, recurrió a dos miradas de especialistas integrantes de los Comités de Contralor de Cardiología y de Medicina del Deporte; los doctores Felipe Somoza y Alberto Antonio Cevallos (Alejandra Beresovsky).
Como bien sabemos, la muerte súbita es un deceso inesperado, en una persona que en apariencia está sana. Se estima que, en Argentina, se producen unas 40 mil por año (aproximadamente, un caso cada mil habitantes, el 70 % en ámbitos extrahospitalario. Este último aspecto se traduce en que la población no médica sea la que se enfrenta a esta situación y, en consecuencia, es deseable que pueda ser la primera en aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (ECP)- habilidad en cuya importancia ha insistido nuestro Consejo y para los cual ha realizado acciones de capacitación y planteando la necesidad de incorporar los equipos nacionales. El propio Consejo cuenta, en su sede, con la infraestructura requerida para los que trabajan en la institución y quienes asisten a la misma.
En estos casos, la desfibrilación es clave: después de tres a cinco minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia tan altas como 50 – 70 % y se acerca al 100% en el grupo de niños y niñas.
En los últimos dos meses, una aparente sucesión de casos de muerte súbita ha alertado a la comunidad y han generado interrogantes sobre si se ha producido algún tipo de variación en términos epidemiológicos. En paralelo han surgido interpretaciones desde distintos ámbitos que han derivado en cruces de posiciones y hasta controversias en nuestro ámbito profesional.
Es importante recordar que está vigente la ley nacional 27.159 “Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral”, sancionada en julio de 2015 y reglamentada en 2022. Sin embargo, Córdoba todavía no adhirió.
La norma establece la obligatoriedad de que cuenten con cardiodesfibrilador automático externo los siguientes espacios: lugares donde se practica actividad física competitiva y/o recreativa, establecimientos carcelarios, cuarteles de bomberos. Efectores de salud, espacios con capacidad de concentración para 100 o más personas. Trascendió que en la Legislatura de Córdoba se trabaja en un proyecto sobre el tema.
La mirada de los especialistas
Muerte súbita en niños, adolescentes y adultos jóvenes
La muerte súbita (MS), o inesperada, en niños, adolescentes o adultos jóvenes, es un desenlace fatal que ocurre en personas previamente asintomáticas, y que puede afectar incluso a varias personas dentro de un mismo entorno. Sin embargo, también puede presentarse en individuos con síntomas leves o con patologías conocidas, pero hasta ese momento compensadas. En estos casos, se podría hablar de muerte inesperada.
La muerte súbita en esta población se presenta entre el 1% y el 6% por cada 100.000 habitantes, mientras que en adultos afecta aproximadamente al 1% por cada 1.000 personas. En neonatos, según el Arizona Child Fatality Review Program, solo el 5% de estas muertes podría haberse prevenido; en mayores de 28 días esta cifra asciende al 38%, y llega al 56% en mayores de 9 años. Las canalopatías y otras entidades similares casi no pueden prevenirse de manera fehaciente. Un capítulo aparte es la muerte súbita en cuna, que aún carece de una explicación científica definitiva, aunque se han propuesto múltiples posibles causas etiológicas.
La causa cardiovascular es, sin dudas, la de mayor relevancia, aunque también puede tener origen en eventos neurológicos —como aneurismas, crisis convulsivas o mutaciones genéticas.
Entre las causas cardiovasculares, las arritmias ocupan un lugar preponderante. La más letal es la fibrilación ventricular, aunque también deben considerarse las taquiarritmias ventriculares y la fibrilación auricular. Otras arritmias, como la taquicardia supraventricular, rara vez son letales, salvo cuando se asocian a un defecto cardíaco conocido o no diagnosticado previamente. En la población aquí analizada, el origen coronario es muy infrecuente, a diferencia de lo que ocurre en el adulto mayor.
Para la prevención de las taquiarritmias pueden utilizarse fármacos antiarrítmicos (siendo la amiodarona la más conocida, junto con la flecainida, entre otros) o un cardiodesfibrilador implantable, dispositivo que ha demostrado su utilidad, aunque las descargas que genera pueden provocar significativa angustia en los pacientes.
El electrocardiograma (ECG) resulta de gran utilidad para el diagnóstico de arritmias y para detectar malformaciones en la vía de conducción, tales como los síndromes de Wolff-Parkinson-White, de Mahaim, PQ corto, QT largo o QT corto.
En niños, adolescentes y adultos jóvenes, es mucho más frecuente la presencia de miocardiopatías (dilatadas, hipertróficas o restrictivas) que las patologías coronarias. Estas pueden ser congénitas o adquiridas (post-virales, metabólicas o genéticas). Pueden cursar de forma total o parcialmente asintomática, y muchas no presentan soplos ni ruidos agregados; incluso el ECG puede ser normal. En estos casos, el ecocardiograma Doppler color es altamente eficaz para su diagnóstico.
El dolor precordial en niños y adolescentes casi nunca tiene origen cardiovascular —suele ser osteomuscular u hormonal—. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19 y la epidemia de dengue, se observó que ambas infecciones pueden cursar con pericarditis y causar dolor precordial, siendo nuevamente el ecocardiograma Doppler una herramienta diagnóstica y de seguimiento fundamental.
El síncope, o pérdida transitoria de la conciencia y, en ocasiones, del tono postural, se caracteriza por una recuperación espontánea. Cuando su origen es metabólico (hipoglucemia), arrítmico o hemodinámico (hipotensión arterial), requiere tratamiento específico. Se estima que un 15% de las personas entre 8 y 18 años ha padecido uno o más episodios sincopales. Las causas más frecuentes son vasovagales, intolerancia ortostática o hiperventilación. Los pródromos incluyen mareos, vértigo, náuseas, visión borrosa, sudoración, piel fría, palidez, hiperventilación, parestesias o sensación de pánico. Entre los factores desencadenantes pueden encontrarse el bullying, la pérdida de familiares, separaciones parentales, mudanzas o necesidad de llamar la atención.
El anteriormente denominado ALTE (Apparent Life-Threatening Event, evento aparentemente letal), se caracteriza por una combinación de apnea o asfixia, cambio de coloración y marcada pérdida del tono muscular. Muy rara vez tiene origen cardiovascular. Por otro lado, se conoce la benignidad del llamado “espasmo del sollozo”, una forma de expresión en lactantes y neonatos que causa gran angustia a los padres, pero que carece de gravedad clínica.
Las bradiarritmias, como el bloqueo auriculoventricular (AV) completo, hoy pueden diagnosticarse fácilmente en la etapa fetal y, en general, son bien toleradas cuando son aisladas. La situación cambia si se asocian a una cardiopatía congénita o si son secundarias a cirugía cardíaca, en cuyo caso pueden requerir un marcapasos transitorio o definitivo. Las bradicardias sinusales rara vez causan síntomas y no suelen requerir tratamiento.
Una arritmia particularmente peligrosa es el JET (Junctional Ectopic Tachycardia), frecuente en el postoperatorio de cirugías cardíacas complejas. Consiste en una taqui-bradiarritmia que puede evolucionar a fibrilación ventricular. Se trata mediante alcalinización del medio interno, administración de agua fría por sonda nasogástrica o, en la actualidad, con bolos de amiodarona en altas dosis.
Varias cardiopatías congénitas predisponen a muerte súbita antes de los 40 años, como la enfermedad de Ebstein de la válvula tricúspide (particularmente cuando se asocia a síndrome de WPW). La estenosis aórtica puede incluso debutar con MS, especialmente durante el ejercicio, por lo que debe tratarse o paliarse precozmente mediante valvuloplastia o cirugía.
Los llamados espasmos infundibulares de la vía de salida del ventrículo derecho son comunes en formas severas de tetralogía de Fallot o en patologías similares, como la doble salida del ventrículo derecho tipo Fallot. También se observan en otras cardiopatías complejas, como las formas de ventrículo único con estenosis pulmonar infundibular. El tratamiento en el período neonatal consiste en prostaglandinas, mientras que en lactantes y niños mayores se
utilizan betabloqueantes. En urgencias, puede emplearse morfina hasta la resolución del espasmo.
La hipoplasia del ventrículo izquierdo, la doble salida del ventrículo derecho, el tronco arterioso y ciertas variantes complejas del Fallot pueden causar muerte súbita por arritmias graves. Entre las miocardiopatías, la miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva es la de mayor riesgo de desenlace fatal por arritmias o falla cardíaca. Actualmente puede tratarse mediante trombosis selectiva de las arterias septales con alcohol, técnica que ha mostrado excelentes resultados.
Malformaciones como el síndrome de Marfan predisponen a muertes precoces.
Otros síndromes genéticos y cromosómicos (Down, Turner, etc.) también presentan una mayor incidencia de MS.
Las anomalías coronarias congénitas (por ejemplo, nacimiento anómalo de la coronaria izquierda o derecha en el tronco pulmonar) tienen tratamiento quirúrgico efectivo, aunque no existen estadísticas sólidas sobre su relación con la MS debido al corto seguimiento postquirúrgico.
La coartación de aorta, generalmente tratada mediante cirugía, angioplastia o stent, puede resolverse satisfactoriamente; sin embargo, requiere control de la presión arterial y del árbol arterial cerebral, ya que pueden coexistir aneurismas del polígono de Willis. La MS en estos casos es infrecuente.
¿Se puede prevenir?
El examen debe ser realizado, sin dudas, por cardiólogos o cardiólogos infantiles. Los pacientes deberían someterse a un minucioso examen clínico que incluya palpación de todos los pulsos, auscultación cardíaca, toma de presión arterial y evaluación de latidos patológicos en tórax, cuello y abdomen.
El electrocardiograma (ECG) es de gran utilidad para detectar arritmias, tanto benignas (extrasístoles supraventriculares o ventriculares aisladas, sin duplos o triplos, sin fenómeno R sobre T) como peligrosas, que sí requieren tratamiento farmacológico. También permite identificar alteraciones de la conducción (WPW y similares), hipertrofias ventriculares o sobrecargas auriculares. No obstante, debe recordarse que algunas cardiopatías graves pueden presentar ECG normal.
No es necesario realizar un ECG anual en todos los casos, aunque sí se recomienda en adultos. Un estudio normal no excluye por completo la existencia de cardiopatía, hecho que se observa a diario en la práctica clínica.
El ecocardiograma Doppler color debe considerarse un estudio imprescindible en la evaluación de esta población, ya que, si resulta normal, prácticamente descarta la mayoría de las anomalías subyacentes. En niños mayores de 8 años o en deportistas competitivos podría complementarse con una ergometría.
Esta debería ser la conducta estándar para disminuir la posibilidad de muerte súbita en esta población. Sin embargo, debemos recordar que nadie tiene la vida comprada, a pesar de todos los estudios disponibles.
Estudios requeridos para la prevención de la muerte súbita en jóvenes
La muerte súbita (MS) en jóvenes que practican deportes suelen tener una enorme repercusión, ya que generalmente se producen en público y afectan a sujetos percibidas como sanos. Su prevención representa un gran desafío para los médicos dado que se vive la muerte como un fracaso de la medicina y se considera a los médicos como responsables de tal fracaso.
Esto sucede, en parte, porque no existe ningún número de estudios que nos asegure de manera absoluta de que un individuo no vaya a sufrir una MS en algún momento de su vida, debido a su naturaleza inherentemente impredecible.
Sin embargo, un adecuado chequeo médico disminuye esta aterradora posibilidad de una manera significativa. Este screening o tamizaje comienza con una anamnesis exhaustiva con el objetivo de construir la historia clínica del deportista, incluyendo sus dolencias actuales, antecedentes personales y familiares, y hábitos de vida. Continua con un examen físico específico, más la asociación de métodos complementarios cuyo uso dependerá de los hallazgos del examen.
El electrocardiograma (ECG) debe realizarse siempre. Como se recordará, existe un consenso internacional de expertos en cardiología y medicina del deporte reunidos en febrero de 2015 en la ciudad de Seattle (Estados Unidos), que actualizó los criterios de interpretación del ECG, separando hallazgos considerados normales, otros limítrofes y un tercer grupo de anormales.
Dentro de los primeros están los criterios de voltaje del QRS para HVI o HVD, bloqueo incompleto de rama derecha, repolarización precoz/elevación del ST, elevación del ST seguida de inversión de la onda T en V1–V4 en deportista de raza negra, inversión de la onda T en V1–V3 en ≤ 16 años, bradicardia o arritmia sinusal, ritmo auricular ectópico o de la unión, y bloqueo AV de 1er grado y 2do grado tipo Mobitz I. Los deportistas con estos hallazgos, asintomáticos y sin historia familiar de cardiopatía hereditaria o MS, no requieren evaluación adicional.
Dentro de los hallazgos limítrofes se considera la desviación del eje eléctrico a la izquierda, desviación del eje eléctrico a la derecha, crecimiento de la AI, crecimiento de la AD, y bloqueo completo de rama derecha. En este caso los deportistas con estos hallazgos electrocardiográficos de forma aislada, asintomáticos y sin historia familiar de cardiopatía hereditaria o MS, no requieren más evaluaciones. Si en cambio, coexistiesen dos o más de estos hallazgos, requieren de evaluación adicional para descartar enfermedad cardiovascular asociada a MS.
Dentro de los hallazgos anormales se incluyen la inversión de la onda T, depresión del segmento ST, ondas Q patológicas, bloqueo completo de rama izquierda, QRS ≥ 140 ms, onda épsilon, preexcitación ventricular, intervalo QT prolongado, patrón Brugada tipo I, bradicardia sinusal grave < 30 lpm, intervalo PR ≥ 400 ms, bloqueo AV de 2do grado tipo Mobitz II, bloqueo AV de 3er grado, ≥ 2 extrasístoles ventriculares, taquiarritmias auriculares y taquiarritmias ventriculares. En estos casos se debe negar el apto para la realización del deporte hasta definir el diagnóstico.
La Prueba Ergométrica Graduada de 12 derivaciones (PEG) es muy valiosa para el diagnóstico de cardiopatía isquémica ocasionada por la arterosclerosis y su efectividad se incrementa con la edad y la presencia de factores de riesgo cardiovasculares.
Si bien el uso en deportistas jóvenes es discutido, sin duda contribuye al diagnóstico de isquemia asociado al origen anómalo de las arterias coronarias o la presencia de puentes miocárdicos. También, ayuda en el diagnóstico de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgicas, permite valorar la respuesta tensional al esfuerzo y es útil en aquellos deportistas con alteraciones en el ECG basal con el objeto de establecer su relación con el esfuerzo físico.
Es necesario que la PEG sea máxima, es decir, que la finalización de la prueba suponga el agotamiento muscular, independientemente de la frecuencia cardíaca alcanzada.
El Ecocardiograma transtorácico con Doppler cardíaco debería aplicarse al menos una vez en la vida del deportista. Sin embargo, utilizarlo en forma sistemática dentro de los estudios iniciales de un examen precompetitivo, sin datos positivos en los antecedentes familiares, personales y en el examen físico, y con un ECG de trazado normal, sería muy cuestionable.
No obstante, se debe utilizar sin dudar cuando en el examen físico y en ECG se detectan signos que manifiestan una razonable sospecha diagnóstica. En manos experimentadas, distinguir las modificaciones fisiológicas de un corazón de atleta de las alteraciones que se presentan en las miocardiopatías, ya sean hipertrófica, dilatada, arritmogénica o no compactada, sería su utilidad más importante. También es beneficioso en el diagnóstico de hipertrofia y fibrosis miocárdica secundaria al consumo de esteroides, origen anómalo de arterias coronarias, aneurismas de la raíz de la aorta asociado o no al síndrome de Marfan, valvulopatías y otras cardiopatías congénitas.
Por otra parte, aquellos deportistas que realizan actividades extenuantes, de larga duración, repetidos en el tiempo, que acumulan elevadas cargas de entrenamiento de alta intensidad, se asocian a mayor remodelamiento eléctrico y estructural, con la consecuente aparición de fibrilación auricular y fibrosis cardíaca. Por lo tanto, se sugiere que en estos deportistas el seguimiento ecocardiográfico sea frecuente.
Otros estudios costos y de mayor complejidad tales como Resonancia Magnética Nuclear Cardíaca, Tomografía Computada Cardíaca, Cateterismo Cardíaco, así como las técnicas modernas ecocardiográficas o el estudio Holter, no deberían utilizarse como estudios de primer orden, sino que pueden ser empleados cuando en la evaluación inicial se detecte una patología que así lo requiera.
Estas recomendaciones son una base fundamental para mejorar la calidad del cuidado de la salud cardiovascular de nuestros jóvenes, pero esto demanda una formación y una experiencia adecuada de todos los médicos involucrados.
Es en este contexto, que la Agencia Córdoba Deportes implementó el Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia (EMMAC) con la finalidad de estudiar el estado de salud integral y la aptitud de nuestros niños y jóvenes para la práctica deportiva.
Y en este mismo sentido, el CMPC ofrece el postgrado en Medicina del Deporte cuyo objetivo, entre otros específicos de la especialidad, es dotar de las herramientas y los conocimientos fundamentales en cardiología del deporte indispensables para desarrollar un tamizaje oportuno de las alteraciones cardiovasculares enumeradas previamente. Por esta legítima razón es que los médicos efectores del EMMAC deberán poseer el posgrado de Especialista en Medicina del Deporte dado que es el ámbito propio de incumbencia para desarrollar su labor profesional.
Convocatoria del Ministerio
En búsqueda de una herramienta preventiva
El Consejo de Médicos, junto con la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba (Sodemeco), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Filial Córdoba y la Sociedad de Cardiología de Córdoba (SAC) participó de una reunión convocada por la Secretaría de Salud de la Provincia, con el fin de elaborar en conjunto una herramienta preventiva que pueda aplicarse –como lo hace el EMMAC en el deporte federado– a todas las diferentes actividades físicas en todos los grupos etarios, discutiendo no solo el protocolo, sino además los diferentes métodos complementarios que sería necesario solicitar.